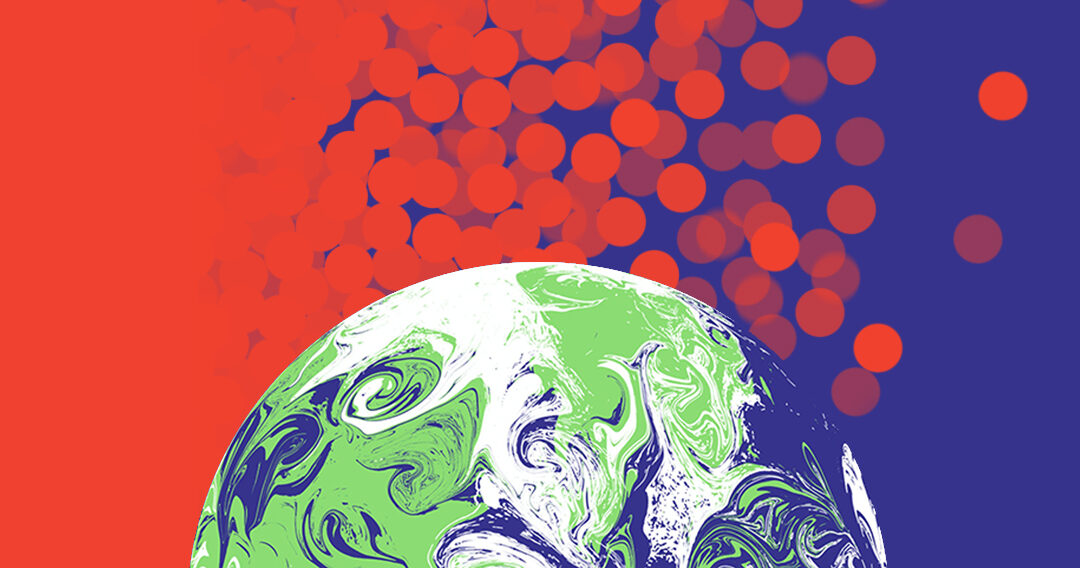Como si el infierno abriese sus puertas en medio del océano, un feroz remolino de fuego irrumpió entre las aguas del Golfo de México: una tubería submarina de gas había estallado, formando aquel candente paisaje demoniaco. El mar, literalmente, estaba en fuego. En redes sociales, dominadas por toda suerte de voces progresistas, prosiguieron las críticas virales al capitalismo: el capítulo neoyorquino de los Democratic Socialists of America tuiteó, a modo de burla, que “el capitalismo es la mayor historia de éxito del mundo”. “El mar está en fuego”, dijo Laura Pidcock, exparlamentaria del Labour Party en Inglaterra, “Y *todavía* hay algunas personas que creen que el capitalismo se puede controlar”. Pero se ignoraba un detalle importante: la tubería era propiedad de Pemex, una gigantesca empresa petrolera propiedad del estado mexicano. Una caricatura, sobre-endeudada, de las empresas públicas: de la mano de Andrés Manuel López Obrador, el presidente izquierdista de México adepto a inculpar al ‘neoliberalismo’ por todos los males de su país. En este caso, el horror ambiental se debía a una empresa pública de un gobierno izquierdista: lejos de la definición tradicional de capitalismo o liberalismo económico.
Aunque las políticas del gobierno socialista de Venezuela son la razón por la que dicho país es la única nación amazónica cuya tasa de deforestación aceleró y no se ralentizó entre el 2000 y el 2018, y aunque el Mar de Aral en Asia Central se haya convertido en un desierto árido por el industrialismo soviético, cada vez más pareciese imponerse una visión en la que el capitalismo – y no el industrialismo en su forma actual, que atraviesa a todas las corrientes ideológicas – es el único culpable de la crisis ambiental global. Aunque el movimiento ecológico y las organizaciones conservacionistas han proliferado en todo el espectro ideológico, la visión crítica del capitalismo y del liberalismo incrementa en medios y discusiones políticas en tiempos en los que declararse “anti-capitalista” es trendy: así, aquellas corrientes de verdes-rojos o watermelons se han movilizado para promulgar su visión en la que el socialismo y el futuro verde parecen ir de la mano.
Mientras que grupos ambientales internacionales, como Greenpeace y la WWF, se pronuncian vociferantemente ante la destrucción de bosques que Bolsonaro parece haber hecho su causa infame, estas plataformas han mantenido un silencio bochornoso ante el Arco Minero de Maduro. Similarmente, en Estados Unidos la lucha ambiental ha querido ser unificada a los movimientos antirracistas por medio del concepto de ‘justicia ambiental’ interseccional mientras que los demócratas progresistas presionan por un Green New Deal que parece más enfocado en una remodelación del sistema – con salud pública universal, educación gratis y un incremento del rol del Estado para convertirse en proveedor de empleos – que en solventar la crisis ambiental.
Mientras tanto, gran parte de la derecha – paralizada, secuestrada por toda suerte de arrebatos religiosos, grupos extremistas y teorías de conspiración degeneradas – ha sido incapaz de asumir la crisis ambiental como una de sus causas: por ejemplo, mientras que 65% de los norteamericanos creen que el cambio climático es una emergencia (creciendo de un 44% en 2009) según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y mientras 68% de los votantes republicanos consideran que el cambio climático es importante para su voto según una encuesta de The Conservation Coalition, 139 congresistas – todos republicanos, siendo una mayoría del caucus del partido – niegan el consenso científico del cambio climático causado por el ser humano. Similarmente, Donald Trump – el más reciente presidente republicano – dedicó sus cuatro años en el poder a revertir decenas de leyes ambientales, promover la minería en el Ártico y desestimar la amenaza del cambio climático.
Sin embargo, como demuestran las encuestas, las generaciones emergentes consideran que solventar la crisis ambiental y el cambio climático debe ser una prioridad. Por ello, ante un panorama preocupante – de veranos azotados por olas de calor, arrecifes de coral colapsando súbitamente, selvas biodiversas siendo arrasadas por plantaciones y ganado e icebergs desplomándose en los mares – ¿Qué pueden hacer los movimientos que oscilan entre la derecha y el centro para asumir la lucha ambiental como suya e incluso ofrecer alternativas a las propuestas de progresistas y socialistas?
Un capitalismo sustentable
Mientras que la izquierda verde consigue en el ‘gran gobierno’ y su abanico de regulaciones una posible solución a la crisis ambiental, los adherentes del libre mercado podrían esbozar su causa en torno al eco-capitalismo o capitalismo verde: la concepción en que toda riqueza proviene del ‘capital natural’ (los beneficios de la polinización de las abejas en la agricultura, los acuíferos de agua dulce o el oxigeno que producen los bosques, por ejemplo) que ofrece el medio ambiente. Por ello, en la visión eco-capitalista, los gobiernos deben direccionarse hacia políticas que recurran a instrumentos basados en el mercado. Mientras que los rojos verdes ven al capitalismo como una máquina depredadora de polución, los eco-capitalistas encuentran en el libre mercado una solución: balanceando el deseo de generar ganancias y asegurar las libertades económicas con la urgencia de proteger un medio ambiente negativamente afectado por la actividad humana.
Para varios pensadores eco-capitalistas, por ejemplo, los consumidores pueden tener un rol importante en el viraje verde: haciendo shopping eco-consciente y exigiendo certificaciones ambientales en sus productos, tales como la etiqueta “dolphin safe” que ha tenido un impacto positivo en las poblaciones de delfines del Pacífico. Así, siguiendo la clásica norma de oferta y demanda, la sociedad de consumo incentivaría industrias y productos verdes. Dicha visión no es meramente un sueño cuasi-utópico: según un reporte de Nielsen del 2015, los consumidores – especialmente aquellos que son Millennials o de la Generación Z, cada vez más centrales en el mercado – tienden a tener más lealtad de marca por productos que se perciben como sustentables (y están dispuestos a pagar mayores precios por estos). Por supuesto, la sustentabilidad mercadeada necesitará de certificaciones de cuerpos no-comerciales (tales como organizaciones conservacionistas o agencias públicas independientes) que eviten que el consumidor verde sea presa de mero greenwashing.
Otro hito del pensamiento eco-capitalista es la idea de créditos de contaminación. Este sistema distribuye créditos a compañías emisoras como parte de sus operaciones diarias, equivaliendo al máximo de emisiones que permite la ley. Si una compañía es eficiente y no llega a la cantidad máxima de emisiones permitida (la totalidad de los créditos), esta puede vender sus créditos a otra compañía que haya excedido el límite. Es un sistema de refuerzo positivo y castigo: si una compañía excede los limites de polución, se ve forzada a adquirir más créditos (gastos). Si es energéticamente eficiente, puede comercializar créditos sin uso (ganancias). El sistema ha sido considerablemente exitoso en Estados Unidos, donde fue introducido en 1990 con el Acta de Aire Limpio: resultó en una reducción de seis millones de toneladas al año de dióxido de sulfato comparado con los niveles de 1980 y en una reducción de la mitad de los niveles de oxido de nitrógeno comparado con 1990.
Los créditos también pueden servir para frenar la deforestación tropical: por ejemplo, la Coalición LEAF – uno de los más grandes esfuerzos público-privados, que incluyen a los gobiernos de Noruega, Estados Unidos y Reino Unido junto a gigantes corporativos como Amazon, Airbnb y Unilever – consiste en comprar créditos de protección de bosques tropicales y subtropicales y luego venderlos al sector privado para que cumpla sus metas de reducción de emisiones: es decir, corporaciones privadas y gobiernos financiando el cuidado de las selvas y ofreciendo así una alternativa económica a industrias lucrativas pero ambientalmente destructivas como la minería y la tala. Buscando movilizar al menos mil millones de dólares, LEAF podría preservas ecosistemas como la selva amazónica y las selvas del sudeste asiático, donde habitan especies carismáticas, pero críticamente amenazadas, como el orangután y el rinoceronte de Sumatra. Además, los defensores del libre mercado podrían conseguir en la Coalición LEAF un plano para futuros proyectos de conservación sustentados por el mercado.
Mientras que la mitad de los republicanos apoyan imponer impuestos a corporaciones basados en sus emisiones de carbono, un 73% apoya darle créditos fiscales a empresas que desarrollen tecnologías de captura o almacenamiento de carbono. Dentro del marco de un capitalismo sustentable, un acercamiento similar puede funcionar con las iniciativas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza por sus siglas en ingles) de las grandes corporaciones: es decir, si una empresa se compromete con una iniciativa medioambiental – por ejemplo, el anuncio reciente de Coca-Cola de producir todas sus botellas con plástico 100% reciclado – esta podría recibir créditos fiscales de parte del Estado. Sin duda, una política de esta índole promovería el incremento y la inversión en esta clase de proyectos verdes de la mano del sector privado.
Todas estas políticas podrían sustentarse en un énfasis narrativo en torno a los servicios del ecosistema: es decir, los servicios que provee la naturaleza, como la descomposición de los desechos, la absorción de carbono por parte de los fondos oceánicos y la protección contra las olas de calor que representan los arboles. Según un estudio de 1997 de Portland State University, los servicios del ecosistema a nivel global equivalían a $33 billones (trillions) anuales, es decir $57 billones del 2022: casi el doble del producto interno bruto mundial de aquel entonces. Similarmente, se debe enfocar que el cambio climático tendrá un efecto económico significante: según Swiss Re, una de las empresas de seguros más importantes del mundo, el cambio climático mutilará entre 11% y 14% del rendimiento económico global para 2050. Es decir: la naturaleza como proveedora de servicios económicamente híper-valiosos y el cambio climático cómo una suerte de crack económico.
La visión del eco-capitalismo como solución ha ganado adherentes en ciertos grupos dentro de los partidos conservadores o de derecha, como los republicanos de Florida o grupos juveniles dentro del Partido Republicano: de hecho, de la mano de estos, ha surgido una alternativa conservadora al Green New Deal. Rechazando la confabulación de políticas del Estado del bienestar con políticas ambientales, el American Climate Contract propone enfocarse en la reducción de emisiones a través de políticas como créditos fiscales a compañías innovadoras en el ámbito energético, la promoción de energía hidroeléctrica por medio de la inclusión de tecnologías nuevas que permiten el paso de peces por las represas y el flujo de las migraciones o la inclusión de soluciones naturales como la reforestación masiva.
Remoción de carbono, primavera nuclear y nuevas tecnologías
“Es totalmente característico que el descubrimiento del problema de la contaminación del ambiente y del peligro de catástrofe ecológica en escala mundial haya sido hecho en las sociedades capitalistas avanzadas, y que sea en ellas (y no en los países socialistas) donde el problema esté siendo investigado y enfrentado”, escribía el intelectual liberal Carlos Rangel en su obra El tercermundismo (1982), “Es en la civilización capitalista donde hay un constante fermento de ideas y, lo que es más importante, de desafíos a los poderosos (…) Por lo mismo las soluciones a los problemas de la sociedad industrial serán halladas, si las hay, dentro de la civilización capitalista”.
Para los defensores del libre mercado, asumir una mentalidad como la de Rangel puede servir como trampolín a una serie de revoluciones ambientales: es decir, en la promoción de la ingenuidad e innovación tecnológica de la civilización humana como la puerta a un abanico de soluciones. Por ejemplo, en 1968 el best-seller Bomba P del entomólogo estadounidense Paul R. Ehrlich – parte de una ola de libros neo-malthusianos publicados en la posguerra –aseguraba que el crecimiento desmesurado de la población humana llevaría a una hambruna global en las décadas de los setenta y ochenta. Sin embargo, alrededor de los mismos años de la publicación, nuevas tecnologías – desde pesticidas y fertilizantes, pasando por nuevos controles de irrigación, hasta variantes de alto rendimiento de semillas causaron un aumento – resultaron en ‘la revolución verde’ que llevó un aumento global de la producción de alimentos y a una reducción masiva de la pobreza. ¿Nos traerán las nuevas tecnologías un equivalente ambiental?
La innovación científica ofrece varias opciones en el panorama: desde prebióticos para hacer a los arrecifes de coral más resistentes a las presiones ambientales hasta un aerogel que podría reemplazar al plástico como material de envase. Sin embargo, aunque apenas en su etapa inicial, las tecnologías de remoción de gases de efecto invernadero podrían prometer una revolución ambiental: máquinas no sólo capturando las emisiones que se destilan de complejos industriales sino absorbiendo toneladas de dióxido de carbono directo del aire y bombeándolo a las rocas del subsuelo. De hecho, basándose en los preocupantes pronósticos del Panel Intergubernamental en Cambio Climático, el desarrollo de esta tecnología parece absolutamente necesario para llegar a emisiones globales netas cero antes de 2050 y mantener la temperatura en 1.5 C sobre niveles pre-industriales.
Por ello, quienes creen que la innovación tecnológica podría presentar soluciones más viables que las propuestas existentes deben la posibilidad de inversiones masivas en laboratorios y agencias de investigación científica para solventar la crisis ambiental: la pandemia, con su rápido desarrollo de vacunas, y la Segunda Guerra Mundial, con su súbito abanico de materiales sintéticos y tecnologías de transporte, demuestran lo rápido que puede ser el desarrollo científico en momentos de crisis (y mucho presupuesto). De hecho, estas tecnologías podrían presentar una nueva frontera de inversión, ganancias y crecimiento económico: en 2050, imagina un escenario de ficción en The Economist, las torres petroleras de Texas han sido reemplazadas por lucrativas máquinas de remoción de carbono directo del aire. “Motorizadas por el sol, las máquinas absorben el dióxido de carbono de la atmosfera y lo bombean a las formaciones de rocas sedimentarias debajo (…) Big Oil ha dado paso a Big Suck”.
Sin embargo, según un análisis el economista Peter Z. Grossman de Butler University, el gobierno estadounidense ha invertido más de $200 mil millones de dólares desde 1970 en transformar la tecnología energética de los Estados Unidos: pero los resultados han sido escasos. La realidad es que hoy la energía eólica y la solar no representan una alternativa al petróleo con la capacidad de poder motorizar a la civilización humana sin resultar en un cambio drástico de los usos y capacidades. “Solo cuando tengamos un sistema de almacenamiento de energía a gran escala fiable podremos pensar en depender solo de energías renovables”, dice Vaclav Smil, uno de los expertos más influyentes en el ámbito energético, “Con las baterías actuales no podemos”. Y, para Smil, una batería con la densidad energética necesaria – y que haga funcionar a aviones comerciales y buques mercantes – es todavía “improbable”.
¿Si grupos como el Partido Demócrata y el Partido Verde alemán se han enfocado en la promoción de la energía solar y eólica, que pueden resultar dañinas para las poblaciones de murciélagos y aves amenazadas como el cóndor de California, que alternativa pueden ofrecer sus contrincantes? Energía nuclear: recientemente declarada ‘verde’ por la Comisión Europea, no-emisora de dióxido de carbono y surfeando sobre nuevas centrales más seguras. Además, levanta pasiones entre sus detractores y sus defensores: una alternativa viable, en el marco de las guerras culturales, al empeño arcaico de gran parte de la derecha de defender la contaminante industrial petrolera como oposición a la energía eólica y solar y la insistencia de la centroizquierda de cerrar las plantas nucleares en existencia. Además, la energía nuclear podría significar autonomía geopolítica: mientras Francia anuncia la construcción de seis nuevos reactores nucleares, Alemania – donde las muertes por polución aumentaron tras cerrar sus plantas nucleares y girar al gas natural – parece esposada a los gaseoductos rusos.
Cristianismo verde
Más allá de las alternativas capitalistas y tecno-optimistas que puedan apelar a votantes y políticos desde la derecha moderada hasta la centroizquierda, una última alternativa puede servir como marco teórico para una derecha conservadora verde: sea evangélica o católica. Siendo el conservadurismo una ideología que se fundamenta en la conservación de los valores e instituciones tradicionales, y cuyos adherentes estadísticamente tienden a ser abrumadoramente creyentes, ¿No debería ser la conservación del medio ambiente, la creación de Dios, un pilar fundamental?
El pensamiento católico revela acercamientos que pueden conciliar estas visiones: “La Tierra no continuará dando su fruto, excepto a través de un manejo adecuado”, decía el Papa Juan Pablo II en una homilía de 1987, “No podemos decir que amamos la tierra y luego andar por caminos que llevan a su destrucción para que las generaciones futuras no puedan beneficiarse de ella”. Similarmente, en su encíclica ambiental Laudato Si’ del 2015, el Papa Francisco afirma que “todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación”. De hecho, en su texto The Historical Roots of Our Ecological Crisis (1967) el historiador medieval Lynn White traza el desarrollo científico-industrial – pero también la crisis ambiental – al pensamiento cristiano occidental. Por ello, afirma, que “al ser principalmente religiosas las raíces de nuestro problema, el remedio debe ser también esencialmente religioso”. Así, culmina proponiendo el pensamiento de San Francisco – aquel monje rodeado de toda suerte de animalitos – como una posibilidad: “Propongo a Francisco como el santo patrón para los ecologistas”. Quizás allí radique una clave: que las religiones organizadas, con la influencia y movilización política que mantienen a pesar de su recesión, asuman al ambientalismo como fundamentalmente ligado a sus creencias.
Un giro de la derecha – sea religiosa o económica – al ambientalismo no sería un quiebre con su historia: sería, en cambio, un retorno a su tradición. Fue Theodor Roosevelt, un republicano influenciado por su trasfondo calvinista, empujó por un sistema federal de protección de parques nacionales, monumentos naturales y bosques. Luego, en 1969, sería Richard Nixon quien firmaría el Acta de la Conservación de Especies Amenazadas y un año después crearía la Agencia de Protección Ambiental. Por ello, ‘enverdecer’ a la derecha – sea capitalista o religiosa – no sólo beneficiaría a sus lideres y votantes: sería, junto a los compromisos de buena parte del resto del espectro político, un beneficio para la humanidad entera y la totalidad de la vida en la Tierra.